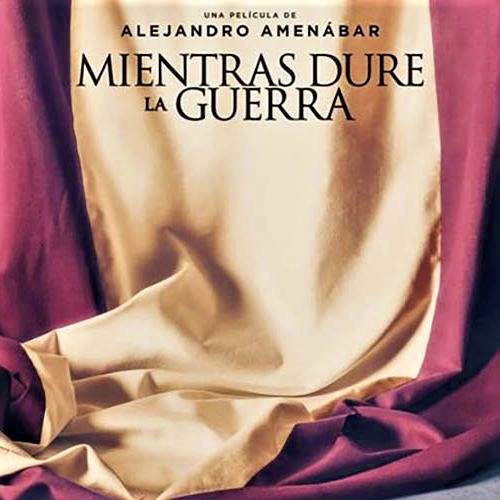El agua me baña suavemente los tobillos, subiendo apacible por mis piernas. Está más fresca de lo que esperaba en este rincón del mundo. Mediterráneo africano, sí, pero hoy sopla poniente en la ciudad y se nota. Camino despacio, hay un buen tramo hasta llegar adonde no cubre, cerca ya de los límites que marcan las boyas. Me deleito en este paseo tranquilo de aguas cristalinas y arena fina acompañada por la brisa marina y algunos pececillos curiosos nadando alrededor. Acompañada de vida. Quizá de eso se trate este viaje. De un camino vital.
Me gusta pensar que quienes me precedieron se bañaron en este mismo mar, aunque las vistas hayan ido cambiando con el pasar de los años. Mis padres, mis abuelos… Quienes nacieron y quienes se forjaron en esta tierra para la gran mayoría extraña y desconocida. De esta tierra provengo y también de este mar que tantas jornadas felices les regaló a todos ellos. Conozco anécdotas, he visto miles de fotos, entretejo situaciones a partir de retales de información. Soy muy preguntona, es cierto. Me encanta saber de mi historia familiar y, aunque a veces algunos detalles se repiten, siempre surge algo inédito en cada conversación. Ojalá hubiera podido compartir tiempo con mis abuelos, ojalá no se hubieran ido tan pronto para mí. Quizá el haber estado privada de ese tesoro me hizo interesarme aún más por quienes sí estaban con su repertorio de vivencias y recuerdos, ejemplos vivos de un legado invaluable.
Aquí el sol pega más fuerte y este mar es hoy un bálsamo para el calor. Me siento tan a gusto… El retorno a la tierra, a la raíz, conlleva siempre cierto grado de misticismo. Es como un sentirse en casa, aunque no lo sea. Es abrigarse bajo la comodidad de lo conocido, sin conocerlo del todo. Es acudir a un refugio de serenidad, de comprensión y de pertenencia difícil de explicar. Es casi como un resurgir, una vuelta a la vida con el amparo de un pasado que no fue tuyo pero que te trajo hasta aquí. A ser, en cierta manera, como eres. A construir, otra vez, tu camino vital.
Cuando era niña y me preguntaban de dónde eran mis padres (el acento delata), mis amigas se sorprendían al decirles que de Melilla. Nadie a esa corta edad ubicaba geográficamente la ciudad y entonces yo, por aclarar, añadía «está al norte de África». Lejos de ayudar, confundía más al personal. «¿Por eso eres tan morena?», me respondieron alguna vez. Entonces me descolocaba yo, pues para mí todo lo que tenía que ver con Melilla era de lo más natural.
Crecí conociendo bien la historia de la ciudad, española desde que tal día como hoy, un 17 de septiembre de 1497, Don Pedro de Estopiñán llegó con sus hombres a un lugar entonces abandonado y semidestruido para incorporarlo a la Corona de Castilla bajo mandato de los Reyes Católicos. Breve inciso para recordar que ni Ceuta ni Melilla son colonias ni pertenecieron jamás a Marruecos (que estaba muy lejos de existir en el siglo XV), como tampoco son una simple valla problemática o un foco de inmigración ilegal. Eso, que no es más que el discurso político y mediático que cala en quien desconoce la idiosincrasia de este pedacito de tierra, dista mucho de la realidad de una ciudad vibrante, diversa en sus culturas y altamente cercana y acogedora. Pero no me quiero desviar de tema, que yo he venido aquí a disfrutar.
A empaparme de cada rincón, de cada calle, de cada edificio, de cada baluarte. De la belleza de sus fachadas modernistas, de esta luz brillante nacida en otro continente, del color ocre y cálido que envuelve, de los jardines y las fuentes, de las palmeras centenarias que son fisonomía de la ciudad. De la risa de la gente, de ese hablar alto y seguro. De las conversaciones que comienzan espontáneas. De la gastronomía heredada de hebreos, musulmanes, cristianos e hindúes. De los sabores, de los olores. De esa Melilla que yo califico como exótica y que es para mí tan especial.
Porque también he venido aquí a recordar.
A mi padre, por supuesto. Recuerdo cuando hace tantos años me llevó por primera vez con ilusión infantil por todos los lugares que fueron importantes para él: la casa donde nació (enfrente de la de mi madre, porque el destino ya estaba escrito para ellos dos); la casa del centro donde pasó su niñez y perdió demasiado pronto a su padre; el imponente colegio de La Salle; las calles donde jugó a fútbol horas y horas; el estadio Álvarez Claro, la plaza de toros, la Iglesia del Sagrado Corazón donde se casó, el cementerio que nunca dejó de visitar… Tantos rincones que hoy piso de nuevo tras su estela, con otros ojos y en otras circunstancias. Por desgracia, sin él.
Pero con su alma viva en la mía, bien aferrada.
Y también con mi madre, y mi hermana, y mis sobrinos, y mi tía, y mis primos y… Con la familia, en definitiva. Qué enorme privilegio compartir esta experiencia para seguir aprendiendo y rememorando mientras paseamos por la Avenida y sus calles colindantes, por el Parque Hernández, el barrio del Polígono, el del Mantelete, el del Real, Batería Jota, Melilla La Vieja, el paseo marítimo, las playas infinitas, las calas color turquesa…
Me dejo mecer por el rumor ligero de las olas y cierro los ojos. Siento como si un abrazo espiritual me protegiera desde lo más profundo de mi ser. Estoy en paz.
«El mar siempre me lleva a ti, papa. Y el mar de tu Melilla no me iba a fallar.»