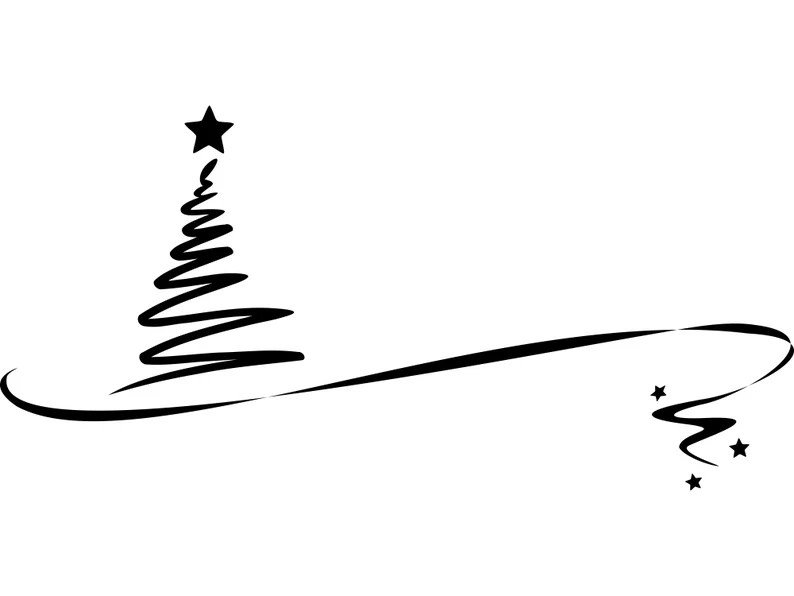Otro año que se cierra, uno nuevo que se abre. No sé si con la edad el pasar del tiempo se vuelve cada vez más rápido o es solo una percepción burlona. Pero lo cierto es que miro atrás y uf, pienso, ¿ya? Siento que hace nada le dábamos la bienvenida a un 2024 incierto, como todos, y ahora estamos aquí, haciendo balance de lo ocurrido, a punto de despedirlo al son de las tradicionales campanadas en apenas unas horas.
2024…
Un año que, como es habitual, me deja luces y sombras. Lo que es seguro es que han sido doce meses de aprendizaje, de aventuras y de destinos. De compartir momentos, risas, lágrimas, palabras, abrazos y silencios. El amor siempre tan importante. Me he reencontrado con gente querida, con amigos entrañables del otro lado del charco y con parte de mi familia melillense en ese pedacito de tierra que también considero mía. He viajado a lugares que no formaban parte de mi checklist principal y que han resultado ser una maravillosa experiencia en muchos sentidos. También he cumplido el sueño de conocer ciudades que me hacían especial ilusión, y ha sido genial. Puedo considerarme privilegiada por poder seguir enriqueciendo mi mundo saboreando el de otros, con la mente abierta desde la curiosidad y el respeto.
He cumplido metas, he crecido en lo laboral y me he reforzado en lo personal. He roto vínculos ya muy desgastados y he intentado que no me duela tanto. Estoy aprendiendo a priorizarme, aunque aún me queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Cambiar un carácter es más difícil que cambiar el curso de un río, lo sé. Pero voy dejando atrás a quienes me dejaron primero, y en los peores momentos. Ya no sostengo mitades ni me permito malgastar mi energía en causas perdidas ni en gente que solo está cuando le conviene. Es verdad que sigo dando y entregando(me), a veces con cautela y otras a raudales. Eso ya depende de los afectos, supongo, y de que en el fondo no puedo dejar de ser como soy.
He disfrutado de las cosas con más entusiasmo que tiempo atrás, cuando todo se fundió a negro tras la pérdida de mi padre. Llevo más ligero ese duelo, transformado de la pena y la rabia, a la serenidad del más puro amor. Antes me aterraba la idea de que la memoria fuera capaz de poder llegar a olvidar a quien ya no está a tu lado, haciendo parte del día a día. Ahora sé que eso no pasa, muy al contrario, la vida que ya no es se acomoda en el corazón para seguir latiendo a la par. Y cómo reconforta sentirlo, y abrazarlo.
Puedo decir, en resumen, que este ha sido un año tranquilo en líneas generales, suave, quizá de una pausa necesaria. Me ha dado cierto respiro con las emociones que llegaron a ahogarme cuando colapsaron de repente, o puede que esté aprendiendo a gestionarlas mejor, no lo sé. Sin embargo, todavía sigo buscando una mayor libertad. Aliviarme el peso de la carga autoimpuesta, esa responsabilidad exigente que ahoga. Aflojar la culpa que no es, y ese pensar demasiado en el resto dejándome a mí para más tarde, mientras la vida pasa como un torrente y yo me quedo en la orilla. No me gusta esa sensación, así que le pido a 2025 que me siga guiando, con fuerza y determinación, para cumplir mis objetivos y poder sentirme realmente alineada conmigo misma. No es tan fácil como parece.
También le pido, por encima de lo demás, que me permita seguir disfrutando de los míos con salud y tranquilidad. Si tengo eso, y ellos también, entonces ya sé que lo tengo todo. Y después, que venga lo que tenga que venir. Los años me han demostrado que planificar no garantiza nada. La vida es como las olas del mar, a veces basta con mecerse con ellas y otras debemos surfearlas, pero siempre hay que tratar de disfrutarlas de la mejor manera posible. Hoy estamos aquí, brindando, felices, con todo seguro alrededor. No obstante, mañana las cosas pueden cambiar, lo sé bien por experiencia. Así que, siguiendo el consejo de Horacio: Carpe diem, quam minimim credula postero. Y lo que sea, sonará.
¡Feliz año nuevo 2025!