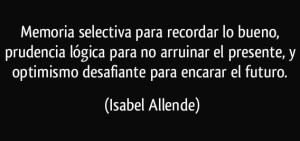Suenan los niños de San Ildefonso con su retahíla de «ciento cincuenta miiiiiil peseeetaaaaaas» de fondo. Yo correteo por la casa con la felicidad de quien sabe que no pisará el colegio en dos semanas. Mi madre hojea las revistas de recetas en busca de alguna idea de última hora, le gusta mucho innovar. La nevera ya está repleta de comida, la despensa también. Tanto, que en estas fechas hay que improvisar otros lugares de almacenaje por rincones varios incluso de la galería. Mi padre, sentado frente al televisor de la cocina, sigue el sorteo de Navidad sin perder puntada, supongo que con la esperanza de que nos caiga algo, aunque eso nunca pasa. Ni pasará. Lo oigo murmurar algún improperio cuando sale un premio mayor: «cada año lo mismo, na de na». Aunque mañana repasará con detalle esos listados eternos que se incluyen en los periódicos. «Bueno, quizá rascamos algo en la pedrea», se conforma.
Yo le pregunto qué es la pedrea y me contesta que un premio de consolación. Me quedo igual, pero mañana le ayudaré a repasar los números del periódico por si acaso. Y porque ya sé leer y me siento mayor. Mi madre le dice que afloje el volumen, que es un dolor de cabeza tanto niño cantando lo mismo, si total no nos va a tocar nada. Yo me río sentada al lado de mi padre con los ojos puestos en la pantalla, a ver si entre los dos nos damos más suerte.
El sorteo termina y él apaga el televisor. «Ni un duro, como siempre». Yo no comprendo la importancia de acertar algún número, solo tengo cuatro o cinco años. Pero sé que ese evento es el pistoletazo de salida para las fiestas de Navidad y eso me hace sentirme muy feliz.
Dos días después, mientras mi madre se afana en la cocina con los últimos preparativos de la Nochebuena, mi padre saca la videocámara para empezar el reportaje de cada año. «Venga, vamos a poner unos villancicos, Tinita». Yo, vestida con mis mejores galas, bailo y canto, doy vueltas a la mesa, aporreo la pandereta. Él, como un director de cine, juega con los planos y me da instrucciones: ponte aquí, ahora allá, con el Belén, con el árbol. «¡Qué bonita, mi niña!» Y yo poso donde me dice. Sin preocupaciones, con la seguridad de que todo está bajo control, de que todo es como tiene que ser. Y sigo siendo muy feliz.
Mi hermana ayuda a poner la mesa. «¡Cuidado con las copas!», le grita mi madre desde la cocina cuando oye algún clin clin. Ella resopla, típico de su edad, y sigue a regañadientes. Mis hermanos asoman por fin la cabeza, cuando está todo listo, y se sientan en el sofá a esperar, entre bromas, la hora del mensaje del Rey. Me hacen rabiar un poco entretanto, no serían mis hermanos si no. Mi madre los regaña para que me dejen tranquila.
En la televisión suena el himno de España. «¡Nena, que empieza!», avisa mi padre mientras sube el volumen. Mi madre, con todo a punto, se sienta por fin en el sofá. Mis tres hermanos siguen con su cachondeo. Un señor que dicen que es el Rey aparece en primer plano y durante un rato habla sin parar. Yo escucho sin entender, pero me gusta lo que observo, todos a una, con la mesa puesta tan elegante y las luces del árbol destellando.
Esta noche, después de subirme a la silla para recitar mi poema navideño, de cenar hasta reventar, de los turrones, del cava, de los «Pepe, ya está bien…», «Nena, ¡que son fiestas!», de los chistes, y de mis hermanos con sus piques y risas… Suena el timbre y doy un respingo, sé que es para mí. «¿Quién será, Cricrí?», me pregunta mi madre. «¡A ver si será Papá Noel!» Se monta un jolgorio alrededor, yo quiero abrir la puerta aunque no sola, me pueden las cosquillas en el estómago… ¿Qué me habrá traído este año? El paquete que me encuentro sobre el felpudo es casi como yo. Rompo el envoltorio con los ojos iluminados y una risilla nerviosa… ¡Es la muñeca que quería! Oigo a mi hermano decir que es feísima, pero a mí me da lo mismo, ¡mira cómo brilla! Y es que la muñeca se llama Destellos… Avanza la noche y sigue la fiesta en casa con la compañía de la gala que retransmite TVE y la Nochebuena clásica de Raphael. Son los años noventa y ha empezado la Navidad.
«Miiiiil eeeeurooooos». Suenan hoy de fondo los niños de San Ildefonso con la misma cantinela y sigue sin tocarme nada en la lotería. Sin embargo, con la edad he llegado a la conclusión de que eso, en realidad, nunca fue lo importante en este día. Hoy sigo el sorteo a solas en mi casa, sin la esperanza de hacerme rica sino con el convencimiento de que forma parte de una tradición inculcada, como todas las que vivimos en estos días. Y yo soy muy de tradiciones.
Han pasado más de treinta años de aquellos recuerdos infantiles. Ya nadie me llama Cricrí ni Tinita, aunque algo de aquella niña privilegiada y feliz habita con fuerza en mi interior. Mi padre no está para poder darle un abrazo o regañarle por meterle mano al turrón antes de tiempo. No tenerlo, no escucharlo, no poder verlo sentado a la mesa es, sin duda, la parte más dolorosa que me golpea en estas fechas y que me hace disfrutarlas de una manera muy distinta a como lo hacía con él. Hoy son fechas agridulces la mayor parte del tiempo. Pero es curioso porque esta nueva perspectiva me lleva a pensar que cuando yo era la niña que correteaba por la casa al son de Campana sobre campana o Los peces en el río, mis padres lidiaban también con la tristeza por la ausencia de los suyos, y a pesar de ello nos hicieron de ésta una época maravillosa.
Y entonces me gustaría que siguiera siendo así, con las aristas del tiempo y las heridas del alma, no queda otra. Pero con el refugio que suponen los momentos felices y el convencimiento de que quedan muchas navidades bonitas por vivir.
El sorteo ha terminado sin suerte, papa, ¡qué novedad! Pero tampoco importa esta vez porque seguimos juntos, tu familia, tu legado. Cuando era niña vivía todas esas cosas sencillas y cotidianas sin ser consciente de que lo que vivimos se convierte después en recuerdos. Tú me regalaste los mejores durante 35 años. Y ahora me acompañas en cada paso que doy, estás en mi memoria y, sin duda, siempre en mi corazón. Brindo por el padre que fuiste y por todo el optimismo que derrochabas, por tu manera de celebrar, de disfrutar y de vivir no solo la Navidad sino toda la vida. Gracias por todo eso, y más.
¡Felices Fiestas llenas de salud, armonía, tranquilidad y amor!
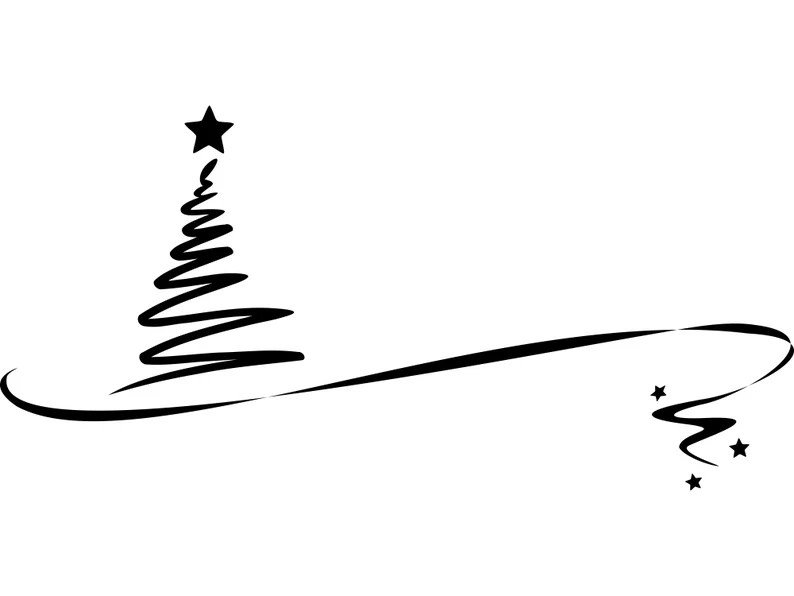




 Regresé a las mañanas soleadas y a las tardes de lluvia, a las piedras en el camino, a las medias tintas, a los entredichos. Justifiqué las malas maneras, entendí muchas otras. Asumí tu inmadurez como parte del juego, la inseguridad de ambos vestida de ego. Me desprendí al fin del lastre del querer y del olvido, y pude recuperar la cordura a tiempo para no volver a cometer los mismos errores, aunque ¿quién me dice que no me gusta complicarme la vida con amores incompletos? Empiezo a pensar que no fuiste del todo tú, ni tampoco lo fui yo.
Regresé a las mañanas soleadas y a las tardes de lluvia, a las piedras en el camino, a las medias tintas, a los entredichos. Justifiqué las malas maneras, entendí muchas otras. Asumí tu inmadurez como parte del juego, la inseguridad de ambos vestida de ego. Me desprendí al fin del lastre del querer y del olvido, y pude recuperar la cordura a tiempo para no volver a cometer los mismos errores, aunque ¿quién me dice que no me gusta complicarme la vida con amores incompletos? Empiezo a pensar que no fuiste del todo tú, ni tampoco lo fui yo.