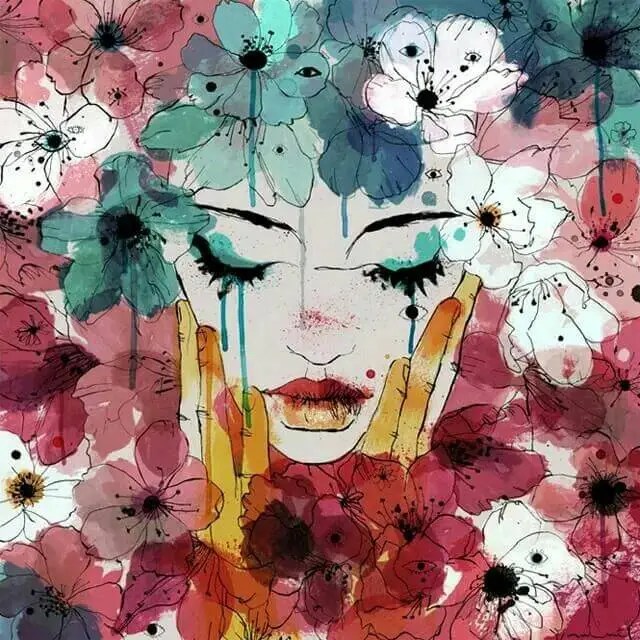Me gusta la gente que pregunta cómo fue tu primer día de lo que sea, la cita médica que te inquietaba o la entrevista de trabajo que estabas esperando. Los que se acuerdan del detalle que contaste una vez de pasada sin darle la menor importancia, y te lo refieren en el momento más inesperado. Quien leyendo un libro o tras ver una serie te la recomienda porque cree que te puede interesar. Aquellos que envían mensajes para sacarte sonrisas y pensarte feliz. Los mismos que proponen cines, playas, cafés y cenas de la forma más sencilla, sin tener que cuadrar tanto la agenda. O verse de forma espontánea en el bar de la esquina solo por las ganas de compartir un rato de terapia gratuita. Esa gente que dedica tiempo sin mirar el reloj. Qué gran regalo, y cuánto nos cuesta.
Me gustan quienes se preocupan por ese asunto que sobrellevas como puedes, por todo lo que a veces acuchilla el alma. Y me encantan los que se quedan a escuchar de verdad, entre el silencio y más allá de las palabras. Aunque delires, aunque divagues, aunque te calles. A pesar de las contradicciones y los vaivenes emocionales. A los que no les asusta la oscuridad de tus días más malos, porque saben apreciar los instantes luminosos de los más buenos. Los que evitan las típicas frases hechas para quedar bien. Por cumplir, por seguir. Los que no se aprovecharían jamás de tu lado vulnerable. Esos que diríamos son de fiar.
También me gusta la gente que tiende la mano en los arrebatos, las locuras, los miedos, las dudas, las alegrías o las penas. Y que lo hace de forma activa, real. Que observa, respeta, acompaña y no juzga. Aquel que se involucra de forma suave y constante, sin que tenga que suponer un estorbo para nadie, sin que haya detrás alguna estrategia.
Me gustan los que demuestran que están aunque pasen el tiempo, los daños y las circunstancias. Y que si deciden alejarse no dejan vacíos por llenar con dudas, misterios ni cábalas. Quienes no juegan con los sentimientos ni se escudan tras ellos para tirar con bala pretendiendo que no haya consecuencias. Apuesto por la gente que es capaz de decir oye, que te echo de menos, así, con el corazón en la mano, sin que suponga un esfuerzo. ¿Qué hay de malo en desnudar las emociones si desnudamos los cuerpos sin tanto ritual?
Me gusta toda esa gente, la buena, la auténtica, la de verdad, porque cuando llega a tu vida deja de ser justamente gente y se convierte en mucho más.